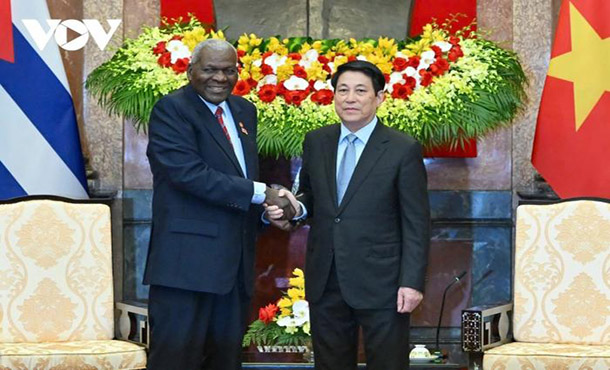12 de julio de 1815: nace en Santiago de Cuba Mariana Grajales Cuello. Le viene en la sangre, por la vía de sus progenitores, el abrazo caribeño. El padre, José Grajales, dominicano; la madre, Teresa Cuello, santiaguera.
Después, y a lo largo de toda su vida, esta vinculación con el Caribe, a través del contacto con mujeres y hombres de esa estirpe, se hará recurrente y, al final, su muerte en Jamaica simboliza más fuertemente ese vínculo. Allí pasó a la inmortalidad rodeada de hijos y nietos, cubanos y jamaicanos, pues nacido en la hermana isla era, por ejemplo, Toñito, el único hijo del general Antonio, al que quizás, por respeto a la heroína María Cabrales no pudo mimar como hubiera deseado.
Casó tempranamente Mariana, sin haber cumplido dieciséis años —previo permiso paterno— con Fructuoso Regüeiferos, y tempranamente quedó sola con tres hijos, a los que luego de su unión con Marcos Maceo, se unirían otros once. Una de ellos, la más pequeña, por las desgracias del destino, murió de solo 15 días. Los otros trece, niños, mujeres y hasta el viejo padre se fueron a la manigua redentora solo tres días después del llamado de Céspedes en La Demajagua el 10 de octubre de 1868.
Pero antes de irse todos a las filas de la Revolución, Mariana quiso tener una prueba más —innecesaria por demás pues ya todos habían mostrado su compromiso inviolable— de que nunca traicionarían a la Patria, y los hizo jurarlo ante Jesucristo, arrodillados todos solemnemente, grandes y chicos, frente al crucifijo.
Y así fue. Unos y otros fueron cayendo en los combates. Algunos, fatalmente, heridos de muerte, como Justo Germán, el viejo Marcos —el horcón de la familia—, Julio, Miguel… Otros, gravemente heridos en combate, como Antonio, en varias ocasiones sobrevivió gracias a los cuidados que le brindó su heroica madre, pues ella también estaba en los campos de batalla. Desde los primeros días. Por eso, estuvo en la temprana invasión a Guantánamo, y después se movió con las tropas cubanas por casi todo el bravío Oriente, curando heridos, atendiendo a las parturientas, ayudando en las prefecturas en todo cuanto fuera menester para garantizar la retaguardia mambisa. O empuñando un fusil o blandiendo un machete, llegado el caso.
De sus once hijos varones, solo tres vieron el fin de las guerras: cayeron ocho cumpliendo el compromiso jurado en Majaguabo. Ejemplos parecidos de tal entrega no son raros en las historias de las familias revolucionarias cubanas; pero en este caso, lo verdaderamente excepcional es, primero, que todos los de esta estirpe abrazaron la causa de la independencia como resultado de las ideas que fueron conformando a través de sus propias experiencias vitales, de las lecturas realizadas y de las relaciones con personas vinculadas a los procesos conspirativos previos a octubre del 68.
Su incorporación, de tal suerte, no fue obra del azar ni del entusiasmo ante una noticia excitante que casualmente llega. Fue, en todo caso, la materialización de un anhelo, de un propósito ya hablado y muchas veces meditado entre todos. También hay que ver a esta familia como una cantera de líderes, pues eso fueron no pocos de los Maceo: verdaderos líderes. El ascenso de los Maceo en los escalafones del Ejército Libertador, hasta alcanzar dos de ellos la máxima graduación a la que podía aspirarse —la de mayor general— y los restantes, distintos grados, significa que no se trató, no, de una familia —como tantas otras—que sucumbió exterminada, bien por la soldadesca peninsular o por el hambre en la reconcentración. Fue una familia que quedó diezmada, porque, por pura conciencia y no por accidente, fue a la guerra, y supo, además, desempeñar un elevado protagonismo —en lo militar y en lo ideológico— en ella. No hubo descanso para los Maceo y ¡ni pensar en rendición, deserción o traición! Por ello constituyen el paradigma de la familia revolucionaria cubana. Y su excelsa matrona, sin duda, ostenta la condición de Madre de la Patria, porque eso fue para todos los cubanos: la que curó sus heridas, los acompañó a reverenciar a los caídos sin llantos inútiles —“fuera de aquí, no aguanto lágrimas”—, la que les espoleó el patriotismo para que no cejaran en el empeño libertario y la que les transmitió el orgullo por ser hijos de esta tierra.
Murió en Jamaica, ya fue dicho, pero quedó su ejemplo inmortal. Su llamado a “empinarse” frente al enemigo sigue latente, tanto como su imagen poderosa, con el pañuelo en la cabeza —recordando su estirpe africana— y sus poderes curativos, que no solo alivian el dolor y restañan desgarraduras del cuerpo sino que, sobre todo, avivan el espíritu para levantar la Nación.
(Fuente: Cubadebate)